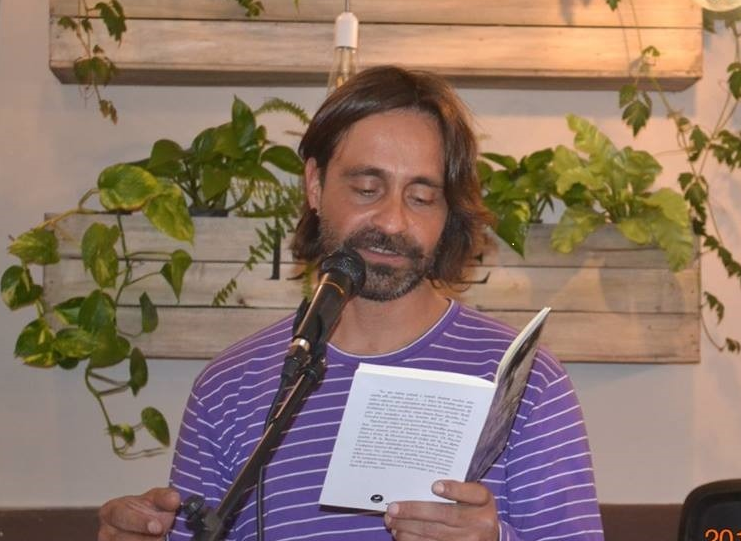27/7/2025
Por Marina Villarruel
Sólo quien trabaja con palabras sabe de lo que ellas dicen y lo que no dicen. También sabe de la dificultad de decir lo que se quiere decir y cómo se lo quiere decir, para que luego el lector pueda interpretar lo que se quiso decir. Quien trabaja con palabras sabe de las dificultades de las mismas. Dificultades que se hacen presentes cada vez que, quien escribe, se enfrenta a un espacio, una página en blanco.
Quien trabaja con palabras sabe que muchas veces será necesario “vadearlas”, atravesarlas, para llegar a buen destino, tal como narra Roy en “Vida y corazón”: “…intuimos que, vadeando las palabras, es posible llegar a la Vía Láctea.” “Vadear” en el sentido intuitivo de pasar el vado. “Vadear” la frase del juego de niños que nos lleva al recuerdo quizás colectivo, pero también a la ausencia. Atravesar la bitácora y los mapas que dicen y no dicen, o dicen informaciones falsas. Palabras que intentan registrar, pero olvidan lo certero, lo esencial como: “La carcajada de un niño” y “El vuelo de un colibrí”.
Entonces, sabiendo de la dificultad, será necesario “vadear” las palabras para ver que nos traen o hacia dónde nos llevan. En el caso de los relatos de Roy Rodríguez, a la infancia, al juego, a la ausencia, al registro, a las incertezas. Por eso, de la mano de la intuición, sin mapas ni mandatos, “proveerse de ojos y oídos” para aprender a caminar.
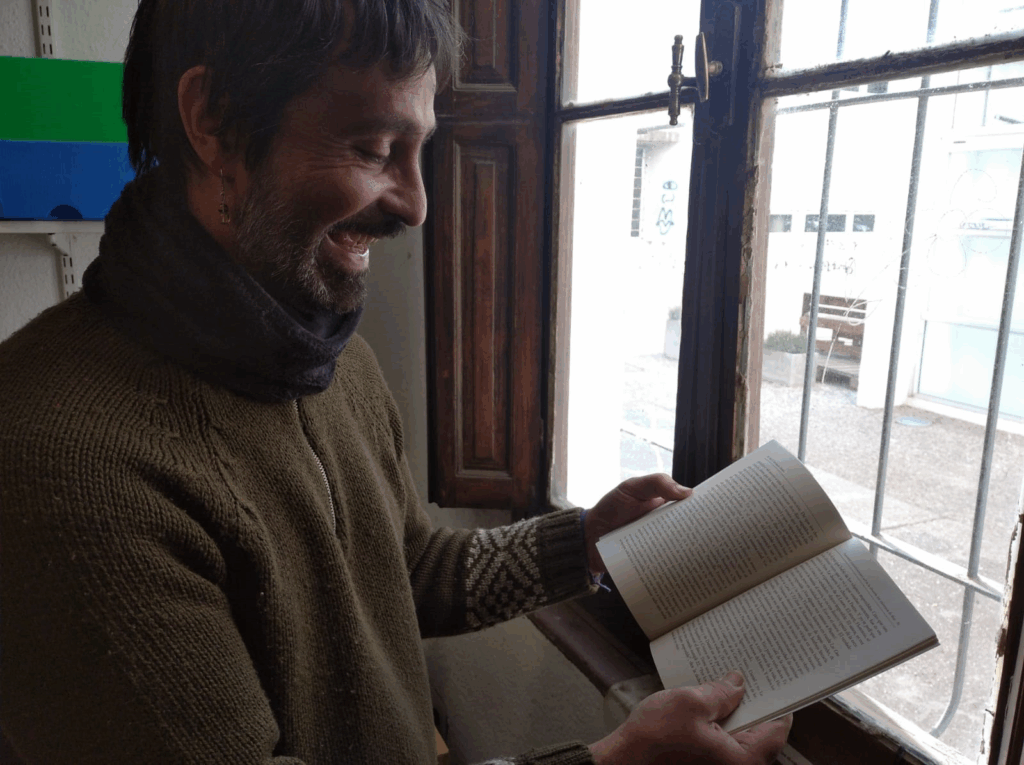
Vida y Corazón
Es posible que en el cuaderno de bitácora no haya referencia a estos tiempos de hastío. Que nada se diga de la carcajada de un niño o del vuelo de un colibrí. O de aquel arbolito africano que brotó de una hoja en un rincón de cubierta, y que floreció justo el día en que cumplía la sexta parte de un siglo. Es posible también que hayamos olvidado escribir sobre esa playa de arenas blancas. Ahí pudimos reparar las velas, cambiar el mascarón de proa y, por primera vez, arriar banderas innecesarias. Después, entre todos, acordamos el rumbo. Aún intuimos que, vadeando las palabras, es posible llegar a la Vía Láctea.
Recuerdos de la bolita azul
“Por esta cruz, pasó un avestruz, se tiró un pedo y apagó la luz”, esa era la frase. Quiero advertir a desprevenidos o ignorantes de ciertas tradiciones infantiles que elijo escribir la combinación de palabras que fue capaz de generar cientos de peleas. Podrá resultar graciosa a los oídos de algunos. Quizás un poco ordinaria para otros. Pero sus trece vocablos, combinados y dichos en ciertas ocasiones, (pronunciados casi en silencio), entre labios, encerraban y, quizás encierren, un poder esotérico difícil de igualar.
Había que tener cierta dosis de maldad para evocarla. O quizás miedo, que es el padre de todos los males del hombre y de los niños. Miedo a perderlo todo, en un tiro, en un sonar de
vidrios rodando. Miedo a sentirse “pelado”, viendo cómo se iba en el bolsillo de otro esa bolita azul que valía sólo una quiña.
Claro que al pronunciar la frase era posible reparar la pérdida y salvar del olvido a esa bolita que aún rueda en un rincón del recuerdo, en esa soledad inmensa de la siesta, cuando las almas de los niños aún vuelan entre vientos y arenas.
¿Habrá un avestruz pasado alguna vez sobre esa cruz? A la frase, dicha entre dientes y sin autor conocido, no se le preguntaba por la lógica de la construcción semántica. No. Se esperaba que esas trece palabras hicieran que el contrincante errara su tiro. Y volver a tener la oportunidad de quedarse con las bolitas que estaban en juego.
Valen entonces algunas aclaraciones: recuerdo haber leído diversos reglamentos sobre el juego de bolitas. Y sobre las cuales existe un tratado maravilloso que intenta dilucidar a dónde fueron a parar, escritas alguna vez por un Ángel Gris, justo en la medianoche en el barrio de Flores, en Buenos Aires.
Pero vale aclarar que esos niños con los que aún juego a las bolitas en un rincón del tiempo no tenían hoyos donde embocar ni se las tiraba haciendo palanca con el dedo gordo.
Había simplemente que arrojar la bolita con destreza. Hacerla rodar en la arena hasta pegarle a otra, la del contrincante. A veces el lugar elegido era una vereda lateral de alguna casa, o esos espacios donde las veredas de cemento contiguas a las calles terminaban, para dar paso a los caminitos de tierra de esas veredas sin terminar.
En general el juego se dirimía de a dos. Y lo primero que había que hacer en esos patios arenosos era buscar un lugar donde poner el “pique” y armar la cancha.
El “pique” era una bolita que iba contra el canto de la pared de la vereda. Desde ahí, se trazaba con el pie una especie de caminito recto, sobre la arena. Había chicos que eran especialistas en hacerlo. En dejar limpia la cancha, el caminito de arena. Bien recto. Casi siempre, aquellos que eran capaces de trazar los caminos rectos eran los que mejor jugaban. De más está contarles que los caminitos de las bolitas nunca me salieron rectos.
Entonces, al final de los caminos, se trazaba una línea en cruz. Ahí había que pararse para tirar. Si uno ponía el pique, el otro tiraba. Antes de empezar llegaba una pregunta fundamental: ¿jugamos “denserio” o de mentira? Jugar “denserio” era poner en juego las bolitas. Y que el ganador se las llevara. Jugar de mentira era una especie de entrenamiento que se hacía con hermanos o primos, por ejemplo. La pregunta siguiente era ¿Por cuántas jugamos? Por dos, por tres. Eran las cantidades de bolitas que se ponían en juego. El dueño del pique esperaba su turno. Si el compañero erraba el primer tiro a esa bolita que estaba casi incrustada en la pared, se podía apuntar luego a las dos que estaban en juego, al pique y a la otra que había quedado en la cancha. Sólo pegarle a una permitía ganar todas. Y el juego comenzaba otra vez.
Tardes enteras fui niño esperando detrás de esa cruz de arena que se formaba entre el camino al pique y la línea de tiro. Pero la cruz que traía todas las discordias era esa otra: la que se hacía disimuladamente, con un palito o con el dedo en el piso, en el momento en que el otro tiraba.
Juro que por años estuve convencido del poder de esa cruz, pero sobre todo de las 13 palabras que debían acompañarla: “por esta cruz pasó un avestruz…” (De chico hubiera repetido la frase completa, pero tengo miedo de no terminar el relato, o que me acusen de innecesarias alusiones escatológicas). Y el otro, casi sin dudas, erraba.
Pero las cosas se volvían parejas, porque el compañero, en silencio, también hacía sus cruces e invocaba el sortilegio del avestruz. Entonces, cuando la tarde avanzaba y el que trazaba la línea más recta se iba quedando con todas las bolitas, era posible que el conflicto y la guerra posterior se desataran por esa simple cruz dibujada con el dedo índice en la arena. Esa cruz que podía borrarse en apenas un momento, pasando la suela disimuladamente por encima.
Hubo vientos que taparon cruces. Y arenas. Y con el tiempo comprendí que, a pesar de los sortilegios, las bolitas tendían a irse a las manos de los que mejor jugaban. Acaso era una forma de aprender la vida. Intentar comprender, con apenas ojos de niño, que las bolitas,
como las cruces, como la arena, un día desaparecen. (Tengo el recuerdo de las canchitas
de bolitas hechas pequeños pozos llenos de agua después de una lluvia, ahí, a un costado
de las veredas de ladrillos de la escuela, bajo los paraísos cuando yo ya no llevaba
guardapolvo).
Después viene un sueño. Y me trae la bolita azul, esa que no era ni linda ni fea. Ni tenía
poderes especiales, ni era japonesa, ni satélite, ni valía dos quiñas, como los hierritos. Esa
bolita azul que nunca quise jugar “denserio”, porque en ella, cuando la miraba fijo, veía la
cara de un amigo, que se fue un día para siempre, al terminar un verano. Y que la vida
“denserio” ya no lo traería. Una cruz invisible. Un bolsillo roto, un descuido. Y alguien que al
pasar apagó la luz. Para siempre. Pero que el recuerdo insiste en volver a encender.
El fin de los mapas
Nadie nos previno. Pero es posible que todos los mapas o bitácoras hayan tenido informaciones erróneas. O simplemente falsas. Si alguna vez buscamos dinero, encontramos carencias. Si soledad, solo ruido. Palabras, apenas silencio. Si amor, con suerte, encontramos desdén. La experiencia parece decir que es necesario dejar de lado toda indicación, todo mandato. Este cielo de hoy nunca será el que amamos ayer. Quizás solo haya que proveerse de ojos y oídos. Pertrecharse de coraje y de fe. Para aprender a caminar sin esos mapas, que solo sirven para extraviar caminos, aun los más transitados.
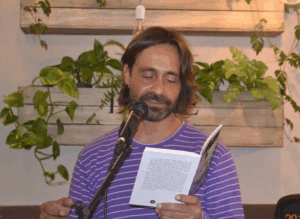
Roy Rodríguez: de Parera, La Pampa. Hace 10 años vive en Agua de Oro. Escritor, periodista y docente. En 2014 publicó Descalzos en la Luna, novela. Siete cuentos peronistas llegó en 2016. Su último libro, Inocentes consideraciones sobre la absurda in existencia de dios fue publicado por la editorial cordobesa Alción.